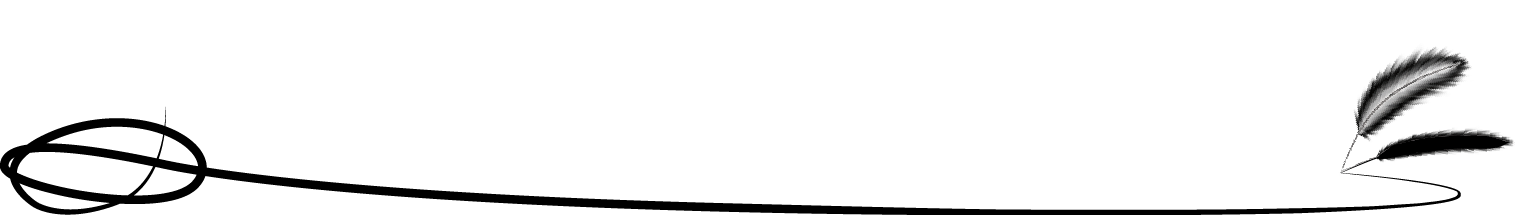En la era industrial, la tecnología se puso al servicio del poder. La necesidad de ganar espacio en el mercado mundial y los conflictos entre los estados nacionales con características imperiales trocaron en guerras masivas con un elevado costo en vidas y daños materiales. Ello se sintió con creces en las dos grandes guerras del siglo XX, por lo que los más poderosos buscaron la manera de no repetir esa experiencia, al menos en la magnitud que tuvieron esas dos conflagraciones, porque las guerras siguieron.

Así, se creó una división entre países desarrollados y países subdesarrollados. Estos últimos deberían seguir los pasos de los primeros (básicamente de producción per cápita) para alcanzar el anhelado grado de desarrollo. En América Latina, para tal fin se implantó la llamada sustitución de importaciones, que entre los años 50 y 70 del pasado siglo tuvo auge como política de Estado. En ese contexto, vendría desde el ámbito académico la teoría de la dependencia, según la cual, sería necesario quebrar los mecanismos de sujeción a los grandes centros industriales y financieros a los que estaban sometidos los países más vulnerables para salir de la pobreza. En los 80, las políticas neoliberales de recorte de gasto social para alcanzar el anhelado desarrollo dejaron, lejos de lo que se esperaba, más pobreza en la región y sirvieron de germen de nuevas formas de populismo como en Venezuela, Argentina, Brasil, y Nicaragua.

Varios factores convergen para repensar el desarrollo
El deterioro de la naturaleza generado por la intervención humana en procura del incremento de la productividad, la recurrente paradoja de la pobreza, las desigualdades sociales, la emergencia de nuevas formas de violencia, las realidades políticas que surgieron tras la caída del Muro de Berlín y el finiquito de la Guerra Fría, entre otros factores, obligaron el replanteamiento de la concepción del desarrollo. Desde la materia gris de las academias se dedicaron largas discusiones, publicaciones, conferencias, centímetros de prensa escrita y debates televisivos acerca de por qué no había funcionado en los términos planteados el desarrollo de las naciones.
Algo bullía en los albores de una nueva era, las cosas no estaban andando como se esperaba. Un grupo de magnates industriales preocupados por asuntos menos relacionados con las ganancias financieras, se congregó en el Club de Roma, que publicó a principio de los 70 el documento “Los límites del crecimiento”, y luego, en 1974, “La humanidad ante la encrucijada” (Guerra, 2014). Comienza a hablarse de Desarrollo Sustentable, básicamente enfocado en lo ambiental. Nace en aquellos años el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Mientras, la polarización ideológica trajo la discusión sobre si el desarrollo debería ser sustentable o sostenible. El río siguió su cauce, y hoy muchos usan indistintamente uno u otro adjetivo como sinónimos, aunque la pugna continúa.  [Fuente:](https://www.google.co.ve/search?q=deterioro+ambiental&tbm=isch&tbs=rimg:CZC2SZWiZCv9IjgOK9pAB-FBImZ_10PeUZYIKJxjF4yRceFDRaYc-zfk-_1TZbCAPOIRwo-vK671yl9torWo937uVZ_1CoSCQ4r2kAH4UEiEZqRC9vDmglTKhIJZn_1Q95RlggoR405qMKtuFP8qEgknGMXjJFx4UBEPDLCnPNtxDCoSCdFphz7N-T79EaL_1yh0SjskpKhIJNlsIA84hHCgRXRkIMc-ooPkqEgn68rrvXKX22hHFsSbcPk34QSoSCStaj3fu5Vn8ET8hlYecXUL3&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiA97vD3s_bAhWJ2VMKHVOHD5wQ9C96BAgBEBg&biw=1280&bih=618&dpr=1#imgrc=VGrk6goCwPJ7cM:) Varios factores redimensionaron la noción de desarrollo. El empuje que dieron los economistas Mabub ul Haq (pakistaní) y Amartya Sen (indio) desde las Naciones Unidas a la teoría de las capacidades (_capabilities_) sentó las bases para que el PNUD publicara el primer Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) en 1990. Desde entonces, todos los años salen a la luz los IDH basados en tres indicadores: vida larga y saludable, nivel de educación y acceso a condiciones materiales mínimas para una vida digna.
No obstante, el enfoque “onusino” no es suficiente para explicar qué es el desarrollo humano. Hay varias teorías que alimentan el debate y el concepto se enriquece, incluso con nuevos adjetivos, por ejemplo: desarrollo humano sustentable, desarrollo humano sustentable local, desarrollo endógeno, desarrollo local, desarrollo humano integral, entre otros.
La reflexión sobre la democracia, los derechos de las minorías, la libertad, la potenciación de las personas, son parte del menú de asuntos de los que se ocupa el desarrollo humano. Justo es reconocer también que antes del IDH del PNUD, en los años 80, el filósofo chileno Manfred Max Neef y un grupo de intelectuales que trabajaban con él lanzan su teoría de desarrollo a escala humana, de la que hablaremos en las siguientes entregas.
Hasta ahora, parece quedar claro que esta manera de entender el desarrollo humano, aunque con coincidencias, no es la misma que tiene la corriente psicologista del desarrollo humano, centrada más en el crecimiento personal, la autoestima.
Por cierto, el conocimiento crece gracias a la democratización que ha traído consigo la Internet; es un asunto tangencial de este enfoque que hemos abordado aquí. De hecho, se considera que hay limitaciones al desarrollo humano cuando la gente no tiene posibilidad de acceso a la red. Es también una dimensión de la pobreza.
Gracias por leerme nuevamente y espero que sigan la serie de estos _post_ dedicados al apasionante tema del desarrollo humano, que nos atañe a todos. --- Fuentes: Guerra, Alexis. 2014. _Desarrollo humano integral compromiso de todos_. Cátedra libre BCV-UCLA. Barquisimeto, Venezuela. Hobsbawm, Eric. 2004. _Naciones y nacionalismo desde 1780_. Crítica. Barcelona, España.