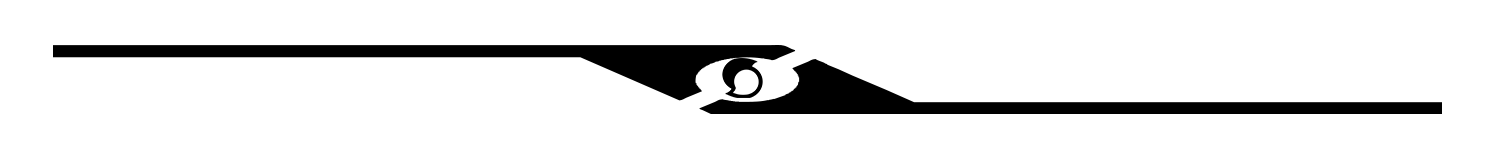Ese jueves empezó como cualquier otro. El café de máquina tenía gusto a cartón, el ascensor seguía con ese zumbido raro, y en la oficina ya se escuchaban los primeros “¿viste lo que pasó anoche?”. Yo había llegado con mi mochila medio rota y la camisa arrugada, pero nadie se fija en eso cuando todos están mirando el celular con cara de preocupación.
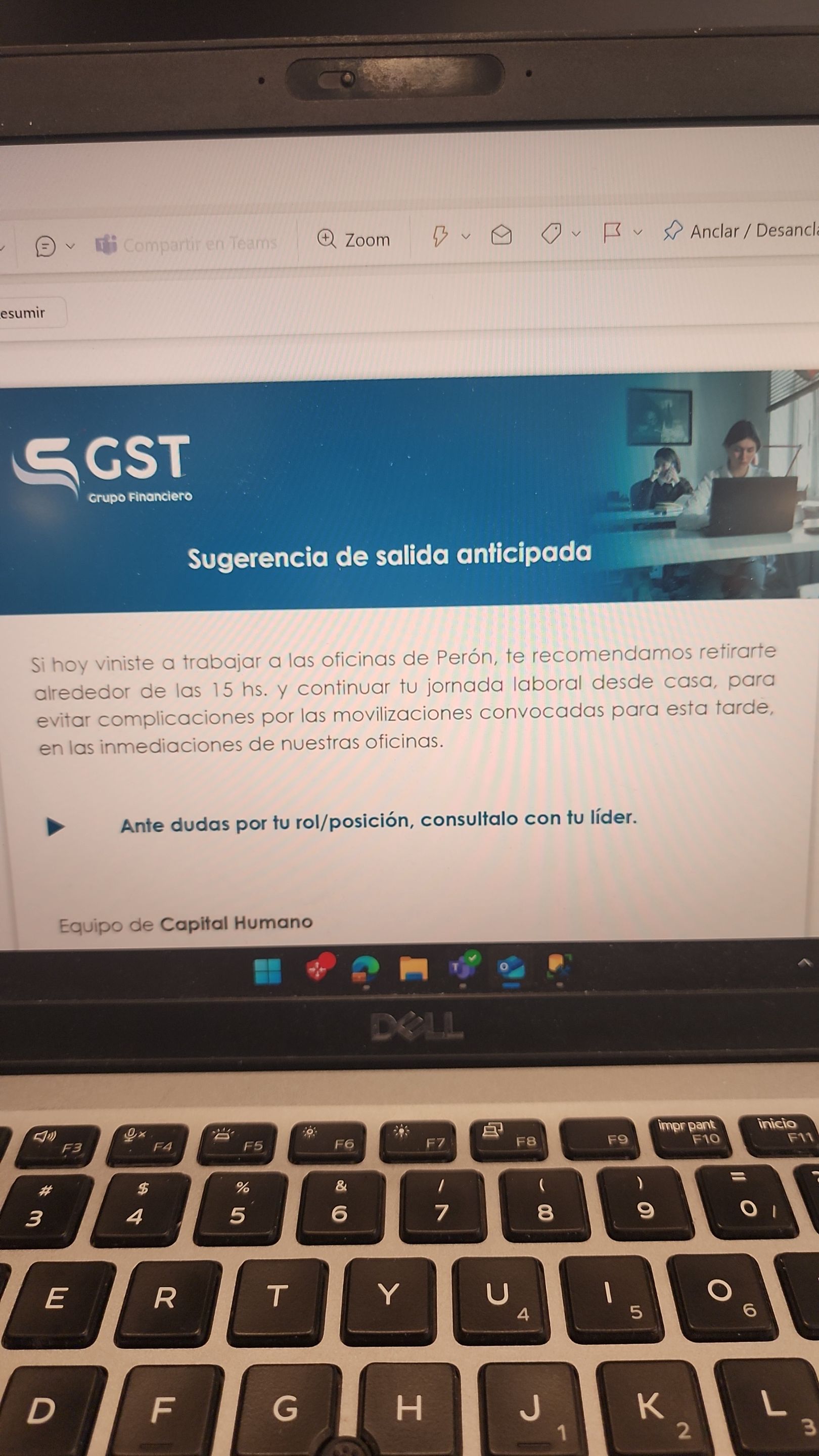
A eso de las once, el jefe —que nunca baja del piso cinco— apareció en nuestra área. No traía cara de auditoría ni de cumpleaños, sino esa expresión tensa que uno ve cuando algo se está por desarmar. “A las tres se van todos a casa”, dijo. “Por las protestas. No queremos que nadie quede atrapado”.
Nadie preguntó mucho. Algunos hicieron chistes: “¡Por fin algo bueno del gobierno!”. Otros se pusieron a mirar mapas, rutas, si el subte iba a cerrar. Yo pensé en Bigotes, mi gato, que seguro iba a agradecer que llegara temprano. Él no entiende de política, pero sí de horarios.
A las tres en punto, como si fuera una evacuación silenciosa, la oficina se fue vaciando. Afuera, el cielo estaba raro, como si también estuviera esperando algo. En la calle, ya se sentía el murmullo de la ciudad inquieta: carteles, cánticos lejanos, gente caminando rápido.
En el colectivo, una señora me dijo: “Esto no es normal, ¿no?”. Y yo solo asentí. No porque supiera qué era normal, sino porque a veces uno solo quiere que alguien le dé la razón.
Llegué a casa antes de que empezara el ruido fuerte. Bigotes me recibió con su habitual reclamo de comida, como si el país no estuviera temblando allá afuera. Le serví su plato, me senté en el sillón, y por un rato, el mundo se redujo a su ronroneo y a las noticias que entraban por la ventana.
Ese día entendí que hay momentos en que lo extraordinario se cuela en lo cotidiano sin pedir permiso. Y que, aunque todo parezca incierto, siempre hay un gato esperando que le llenes el plato.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**