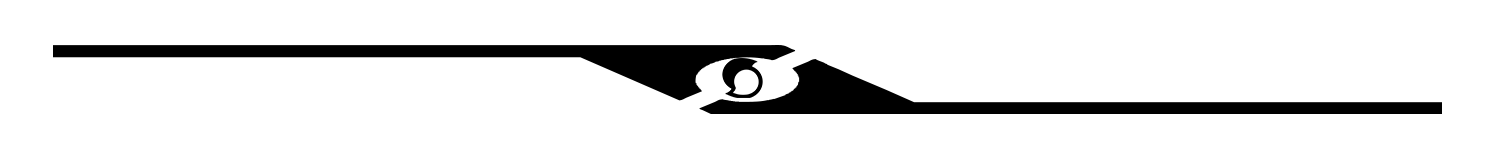Don Eusebio tenía 78 años y una chaqueta de pana que usaba aunque hiciera sol. Vivía en el barrio La Parroquia, en Mérida, y todos lo conocían por dos cosas: su paciencia para arreglar radios viejos y su promesa de subir algún día al teleférico.
—“Eso es pa’ los turistas, yo no tengo apuro”—decía siempre, mientras le daba cuerda a su reloj de bolsillo.

Pero un domingo de enero, su nieta Mariana apareció con una sorpresa: dos boletos para el teleférico. Ella había ahorrado durante meses vendiendo tortas de cambur en la universidad.
—“Abuelo, hoy sí vamos. No hay excusas”—le dijo, con esa sonrisa que no admitía discusión.
Don Eusebio se puso su chaqueta, sus zapatos de cuero bien lustrados, y agarró su sombrero de fieltro. Cuando llegaron a la estación Barinitas, se quedó quieto, mirando cómo la cabina flotaba en el aire como una burbuja de cristal.
—“Esto es como montarse en el cielo”—murmuró.
El ascenso fue lento, pero mágico. A medida que subían, los techos de Mérida se volvían pequeños, como casitas de juguete. Mariana le señalaba los frailejones, las quebradas, los caminos que serpenteaban entre las montañas.
En la estación Pico Espejo, a más de 4.700 metros de altura, el aire era frío y limpio. Don Eusebio se bajó con cuidado, como si pisara otro planeta. Se sentó en una piedra y miró el horizonte.
—“¿Sabes qué, Mariana? Me tardé toda una vida, pero valió la pena. Esto no se ve en los radios ni en los cuentos. Esto se siente aquí”—dijo, tocándose el pecho.
Mariana le tomó una foto. No para subirla a redes, sino para guardarla en su cuaderno de recuerdos, junto a la servilleta donde su abuelo le enseñó a arreglar un transistor.
Desde ese día, Don Eusebio se convirtió en leyenda del barrio. No por los radios, sino por haber cumplido su promesa. Y cada vez que alguien hablaba del teleférico, él decía:
—“No es solo un paseo. Es una forma de ver la vida desde más arriba.”
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**