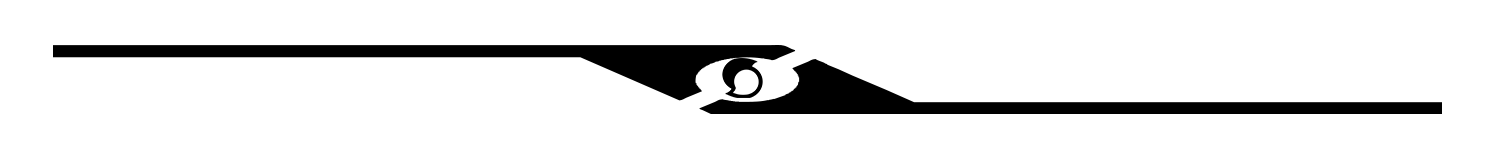José tenía nueve años y una sonrisa que se le escapaba cada vez que algo lo emocionaba. Vivía en un barrio tranquilo, donde los domingos olían a pan recién horneado y a ropa limpia secándose al sol. Su casa quedaba a dos cuadras de la iglesia, y aunque él iba siempre con su familia, nunca había imaginado estar más cerca del altar.

Una mañana, mientras ayudaba a su papá a regar las plantas, el padre Tomás pasó por la vereda. Se detuvo, saludó con su voz suave y le dijo:
—José, ¿te gustaría ser monaguillo en la misa del domingo?
José se quedó quieto, con la manguera apuntando al limonero y los ojos bien abiertos. No dijo nada al principio, solo asintió con fuerza, como si el corazón le hubiera dado un salto.
Ese domingo, se levantó más temprano que nunca. Se puso la camisa blanca que su mamá había planchado con esmero y los zapatos que solo usaba en ocasiones especiales. Al llegar a la iglesia, el padre Tomás le mostró cómo encender las velas, cuándo tocar la campanita y dónde pararse.
Durante la misa, José no se equivocó ni una vez. Tocó la campanita justo cuando debía, caminó con cuidado por el pasillo y hasta ayudó a sostener el libro grande que el padre usaba para leer. Pero lo mejor fue al final, cuando el padre Tomás le puso una mano en el hombro y le dijo:
—Lo hiciste muy bien, José. ¿Volvés el próximo domingo?
José no respondió con palabras. Solo sonrió, esa sonrisa suya que se le escapaba cuando algo lo hacía feliz. Y mientras salía de la iglesia, sintió que los domingos ya no serían como antes. Ahora tenían campanita, altar y una emoción que le duraba toda la semana.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**