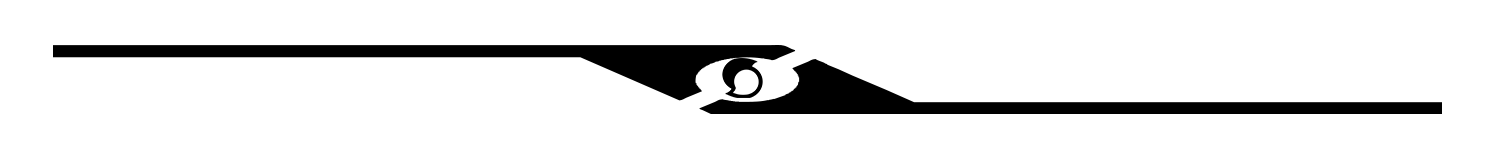José Luis no sabía cuándo empezó a querer tanto a los gatos. Tal vez fue aquella tarde de lluvia, hace años, cuando encontró a uno temblando bajo su auto, con los ojos grandes como faroles y el lomo mojado como trapo de piso. Lo llamó “Chispa” porque apenas lo tocó, el gato saltó como si tuviera electricidad en las patas.
Desde entonces, los gatos empezaron a aparecer. Uno tras otro. Como si se pasaran el dato entre ellos: “En la casa de José Luis hay comida, cariño y un sillón que da al sol”. Y así fue. Primero Chispa, después Menta, luego el gordo Ramón, que dormía boca arriba y roncaba como persona.

José Luis vivía solo, pero nunca se sintió solo. Cada mañana, mientras preparaba café, los gatos se acomodaban en la cocina como si fuera una reunión familiar. Menta se subía al microondas, Ramón se estiraba en la alfombra, y Chispa lo seguía a todos lados, como un guardaespaldas peludo.
Los vecinos decían que estaba medio loco. “¿Quién tiene cinco gatos en un departamento de dos ambientes?”, murmuraban. Pero él sonreía. Porque sabía que el amor no siempre viene en forma de pareja, ni de hijos, ni de grandes gestos. A veces viene en forma de ronroneo, de una patita que te toca la cara cuando estás triste, o de un maullido que te espera en la puerta cuando volvés del trabajo.
Una noche, mientras llovía fuerte, José Luis se sentó en el sillón con todos los gatos encima. Miró por la ventana y pensó que, si el mundo se acabara mañana, él estaría en paz. Porque había amado, y había sido amado. Aunque fuera por criaturas que no sabían hablar, pero sabían mirar con ternura.
Y eso, para él, era suficiente.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**