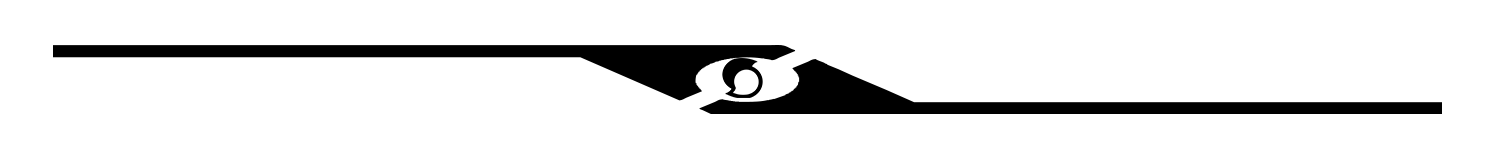Era una mañana cualquiera, de esas en las que uno sale con la cabeza en mil cosas y los pies en automático. Hebert caminaba por la vereda de siempre, la que conocía de memoria, la que lo había visto pasar con bolsas del súper, con Bigotes en su mochila, o simplemente con cara de lunes.
Pero ese día, justo frente a la panadería donde el olor a medialunas distrae hasta al más atento, pisó una baldosa que parecía dormida. Estaba rota, medio hundida, como si llevara años esperando su momento de gloria. Y lo tuvo.

El pie se le dobló como si fuera de plastilina. No hubo grito, pero sí esa mueca que mezcla dolor y bronca. La gente miró, algunos ofrecieron ayuda, otros siguieron como si nada. Hebert, con el orgullo medio torcido como el tobillo, se sentó en el cordón y respiró hondo.
Horas después, en la guardia, el diagnóstico fue claro: esguince de segundo grado. Y como si fuera un trofeo, le pusieron un yeso que le llegaba hasta la rodilla. Blanco, rígido, incómodo. El tipo de yeso que convierte cada escalón en una expedición.
Los días siguientes fueron una mezcla de reposo, series, y Bigotes mirándolo como si dijera: “¿Y ahora quién me abre la lata?”. Pero también hubo tiempo para pensar, para reírse del accidente, y para prometer que, cuando vuelva a caminar por esa vereda, lo hará con más cuidado… o con una cinta amarilla para marcar la baldosa traicionera.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**