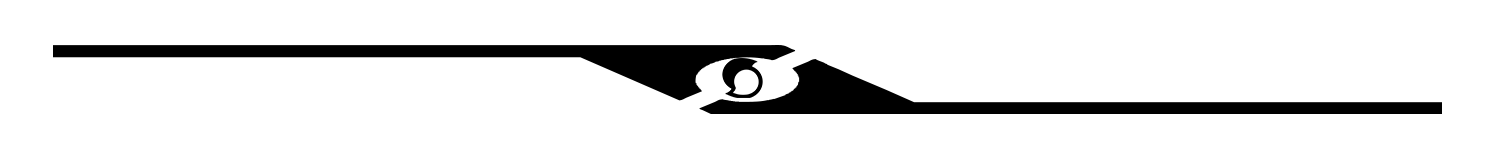Tom no era cualquier gato. Tenía el pelaje negro como la noche y los ojos medio cerrados incluso cuando estaba despierto. Vivía con Clara, una señora que hablaba sola mientras regaba las plantas y que siempre decía que los gatos debían tener “una función en la casa”.

Pero Tom tenía una sola función: dormir.
Diecinueve horas al día, sin exagerar. Dormía en el sillón, en la alfombra, encima del microondas, y una vez incluso dentro de una caja de zapatos. Cuando Clara pasaba la escoba, Tom ni se movía. Cuando llegaban visitas, Tom ni abría los ojos. Y cuando Clara le decía “¡Tom, al menos caza una mosca!”, él bostezaba como si le hubieran pedido que construyera una casa.
—Este gato no sirve para nada —decía Clara, mirando cómo Tom se estiraba como si fuera domingo eterno—. Lo voy a botar. Mañana mismo.
Pero al día siguiente, Clara se levantó con dolor en la espalda. No podía ni agacharse. Y ahí estaba Tom, sentado junto a ella, mirándola con esos ojos lentos pero atentos. No hizo nada espectacular. Solo se quedó ahí, como si entendiera.
Clara suspiró.
—Bueno, no ayudas, pero tampoco estorbas. Y eso ya es algo.
Tom se acomodó en su cojín favorito y volvió a dormir.
Diecinueve horas. Como siempre.
Pero ahora, Clara ya no lo quería botar. Porque a veces, tener a alguien que simplemente esté… también cuenta.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**