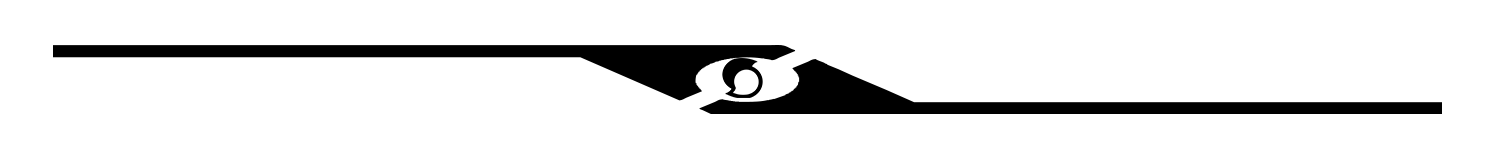El despertador sonó a las 7:30, como siempre. A diferencia de los días de home office, en los que bastaba con ponerse una remera decente y acomodarse frente a la computadora, hoy tocaba cara a cara. Mauricio se puso su camisa azul, la que no usaba desde antes de la pandemia. Tenía el cuello medio torcido, pero ya no importaba.
Salió con la mochila al hombro, esquivando colectivos y mirando su reflejo en las vidrieras. Llegó a la oficina justo cuando Estela preparaba el mate. "Hoy sí viniste, eh", le dijo con media sonrisa. Se saludaron con un choque de puños y él se acomodó en su escritorio, que tenía una pila de papeles olvidados.

Las horas pasaron entre reuniones rápidas, comentarios sobre el partido del domingo y el clásico "che, ¿tenés un cable micro USB?". A eso de las 13, bajaron al bar de la esquina. El mozo ya los conocía: milanesa para él, ensalada para ella, y dos Coca sin azúcar. Afuera hacía calor, pero adentro el aire acondicionado funcionaba como un reloj suizo.
Por la tarde, llegó el jefe con una pila de carpetas. “No se asusten, es menos de lo que parece”, dijo, pero nadie le creyó. Igual, trabajar juntos tenía su magia. Las risas, los chismes del pasillo, esa conexión que no pasa por el WiFi.
Cuando el reloj marcó las seis, Mauricio guardó sus cosas. Al salir, el sol lo encandiló y se dio cuenta de algo simple pero cierto: por mucho que el home office tenga sus ventajas, hay días en que la oficina se siente como un pequeño refugio del mundo.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**